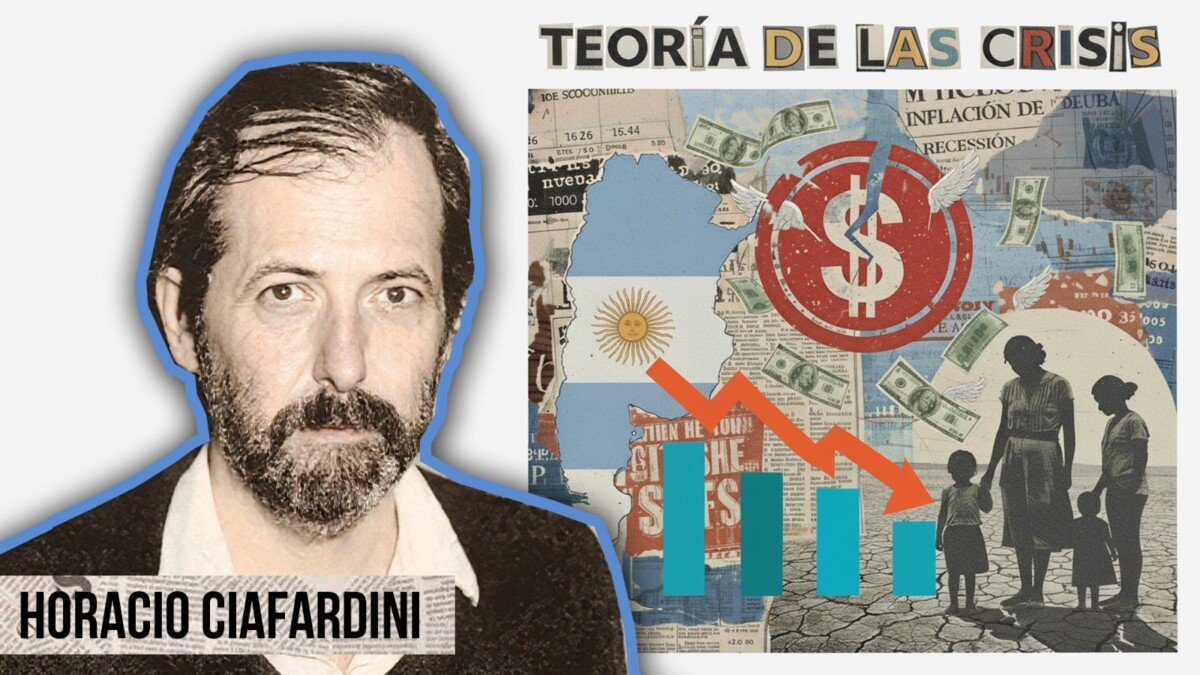Estamos en una etapa de cambios mundiales muy importantes. Con el genocidio del pueblo palestino por parte del Estado de Israel y los Yankis, la guerra comercial de EEUU con China y cientos de conflictos bélicos, el mundo se prepara para nuevas guerras mundiales.
¿En la raíz de estos fenómenos se encuentra la caída de la tasa de ganancia mundial como fundamento de las crisis capitalistas?
En busca de cuáles son las leyes que están detrás de la situación que transitamos es que realizo este comentario y citas del libro de Horacio Ciafardini “Sobre las teorías de las crisis económicas”. Esta compilación fue hecha por sus amigos y compañeros junto a dos compilaciones más sobre sus trabajos. Los invito a leerlos, junto con la teoría de la Plusvalía y “El Capital” de Carlos Marx en su conjunto.
Horacio Ciafardini: ¡un gigante! Un intelectual minucioso y apasionado en el estudio de la economía política, el imperialismo, y en particular de “El Capital” de Carlos Marx. En 42 años de hermosa vida fue docente de varias universidades, militante; enfrentó la dictadura, la cárcel y nos dejó el legado de su pensamiento.
… “lúcido científico” … “docente de características brillantes” … “un intelectual que no aflojó” … “un revolucionario, un hombre consecuente con sus principios” … “de una honestidad intelectual y humildad absolutas” … “el más brillante economista marxista de la Argentina y uno de los más destacados teóricos del mundo” … según sus amigos.
En estos artículos analiza y expone los fundamentos de las crisis cíclicas y su dinámica. Parte de una crítica a la teoría de las crisis de los “clásicos” (A. Smith), exponiendo su propio punto de vista con numerosas citas de economistas y de Marx y haciendo una crítica al punto de vista de Rosa Luxemburgo.
Ciafardini plantea que las dinámicas de las crisis deben estudiarse desde la perspectiva de la mercancía específicamente capitalista: la fuerza de trabajo. En este sentido, afirma que el agotamiento relativo del ejército de reserva industrial y la competencia entre capital y trabajo (incluida la lucha de clases) son los factores que provocan el descenso de la tasa de ganancia de un ciclo determinado. Este proceso se desarrolla hasta que se hace imposible mantener la inversión productiva, derivando en crisis generales.
Sinceramente, me llevé una sorpresa al estudiar este punto de vista. Quizá está de más esta aclaración, pero, hasta antes de leer este libro, yo pensaba que la caída de la tasa de ganancia en una crisis se expresaba inmediatamente a partir de nuevos métodos productivos, tecnología, etc., es decir, a partir de un cambio en la composición orgánica del capital. Sin embargo, no parece ser esta la dinámica de las crisis para Ciafardini. No sé si ustedes interpretan de esta forma las crisis o si solo yo, pero parece que es una forma común de entender el problema si seguimos las exposiciones de Marx. Hay un párrafo en el cual Ciafardini plantea el problema blanco sobre negro, así que lo voy a transcribir completo (en general, voy a transcribir varios párrafos).
“Algunas descripciones del ciclo presentan la tasa general de ganancia cayendo en virtud de la elevación de la composición orgánica del capital, tras lo cual, al llegar a un cierto punto, una elevación de la tasa de plusvalía la elevaría nuevamente por un período. Tal es el caso de Paul Mattick. (…) Según este autor, la superación temporaria de esta contradicción por parte del capital requeriría la obtención de un aumento de la masa de ganancia, aún con tasa de ganancia decreciente, y ello se lograría mediante una acumulación acelerada del capital. Coincidentemente con este análisis, Strachey parece interpretar que la crisis no está basada esencialmente en las fluctuaciones del ejército industrial de reserva (…).” (CIAFARDINI, Sobre las teorías…, p. 71)
Ante estos planteos, después de un análisis minucioso de estos puntos de vista y de contradecirlos, afirma:
“(…) es preciso partir no de la elevación de la composición orgánica con una tasa de plusvalía estable –que es el procedimiento expositivo de Marx para el largo plazo-, como el camino seguido por el capital hacia la crisis, sino, a la inversa, de una acumulación basada en una composición orgánica básicamente estable, con la inevitable consecuencia de que el ejército de reserva tienda a agotarse y los salarios a elevarse reduciendo la tasa de ganancia.”
No es mi intención explicar los estudios de Ciafardini, sino señalarlos e invitarlos a reflexionar sobre ellos. Me acuerdo de que, en las charlas de Otto Vargas —si la memoria no me falla— partía de la situación del mundo y decía que lo que siempre había que mirar era la dinámica de la fuerza de trabajo, la mercancía específica del capitalismo. En esas charlas, en los años 90 y después de 2001, analizaba que, a nivel mundial, el capitalismo había ganado una batalla muy importante: cientos de miles de obreros que supieron vivir en el socialismo —un tercio de la humanidad— habían vuelto a ser explotados por el capital. Esto significaba que, a nivel económico, el capitalismo contaba con una expansión sin precedentes.
Hice el ejercicio de buscar estudios empíricos que vayan en este sentido. Según Richard Freeman, en 1980 se estimaban unos 960 millones de trabajadores en economías capitalistas. Para el año 2000, esa cifra alcanzó aproximadamente 2.930 millones, tras la integración mencionada, lo que más que duplicó el tamaño de la fuerza de trabajo capitalista. Según este autor, China, India y el bloque soviético aportaron 1.460 millones de trabajadores al sistema capitalista. Esto significa una expansión del imperialismo que encontraba no solo capital variable, sino también capital constante que podía poner a su disposición a costos muy bajos. Pero, en particular, ese capital variable era una nueva fuente de plusvalía que daría como resultado un largo período de crecimiento mundial sostenido.
Al mismo tiempo, en esos países creció la masa de obreros por el éxodo del campo a la ciudad. En particular, la clase obrera asalariada china aumentó de unos 230 millones en 1990 a 370 millones en 2012. Si se incluye a la clase media urbana más privilegiada, trabajadores profesionales y técnicos, el total de asalariados urbanos y rurales pasó de unos 250 millones en 1990 a 420 millones en 2012. 1
Encontré también que muchos en la actualidad están planteando que esa incorporación de masas obreras con salarios muy bajos se está agotando y está peligrando la tasa de ganancia. Hay quienes aseguran que el beneficio económico mundial se redujo a la mitad entre 2005 y 2019 y aunque repuntó en 2021, el beneficio económico neto mundial está experimentando una notable crisis a largo plazo.2
La mitad de la mano de obra mundial se concentra en el sudeste asiático y la India. Entre 2015 y 2023, la población activa de la región aumentó en 131 millones de personas, y la India representó casi el 70% de ese aumento. Los demás países experimentaron aumentos en su población activa, que se acompañaron de una importante creación de empleo, lo que acabó traduciéndose en una menor tasa de desempleo. Esta tasa fue del 3,8 % en 2023, la más baja de este siglo. Así se genera un cierto «cuello de botella» por la escasa disponibilidad de mano de obra para la expansión de la industria, con algunas excepciones como la India, que aún cuenta con esta ventaja.3 En China el salario pasó de 52.400 yuanes por año en 2013 a 120.698 yuanes por año en el 2023. El salario mínimo medio en la región de Asia oriental y sudoriental era solo alrededor del 63 % de la media mundial en 2015, pero ha aumentado hasta casi el 82 % en 2019, y se prevé que alcance la media mundial o la supere al final del próximo decenio.4 Este fenómeno parece no manifestarse de esta forma en Latinoamérica, habría que pensarlo desde la “ley del desarrollo desigual” y el “eslabón débil” de Lenin, que se refiere a las disparidades en el progreso económico, social y tecnológico entre diferentes regiones o naciones.
¿Cómo resuelve las crisis el capitalismo?
Para Ciafardini “La marcha hacia el límite de la población obrera dada (…) está representada en la fase de prosperidad; el límite que entraña una tasa de plusvalía que no puede aumentar (…) con una composición orgánica constante en lo fundamental, se expresa en la caída de la tasa de ganancia cuando sobreviene la crisis. Esta plantea la trasformación de la “extensión” del capital en “profundización”- elevación de la composición orgánica del capital y restablecimiento del ejército de reserva– como condición para que la acumulación pueda proseguir. (p. 66)
“Así, la elevación de la tasa de plusvalía -y, por ende, la ‘superproducción virtual’ incrementada, no reducida- puede entonces permitir que aumente absoluta y relativamente el consumo productivo, en general y que no ocurra superproducción efectiva y que exista una demanda social suficiente para la absorción de toda la producción a su valor.” (p. 67)
Frente a este planteo, que en cierto sentido es opuesto al que yo tenía, pienso nuevamente en las palabras de Engels: las cosas se manifiestan, se muestran invertidas. Así, la elevación general de la composición orgánica del capital y la desvalorización de los elementos del capital, en el mundo “fenoménico”, permiten restablecer una plusvalía suficiente, mientras que, en esencia y a largo plazo, son justamente lo que hace que esa plusvalía se reduzca.
Antes de leer El capital, yo pensaba que la demanda efectiva era solo de medios de subsistencia y no consideraba la demanda de medios de producción, que, mientras más elevada es la composición orgánica del capital, más grande resulta en relación con la de medios de consumo. A este problema Ciafardini le dedica todo un capítulo, aquí unos párrafos: “La recomposición del capital, o sea la elevación de su composición orgánica media, que de este modo constituye el eje para la superación de la crisis, supone una variación en la composición de la demanda social, que puede caracterizarse en términos generales como una expansión mayor de la demanda medios de producción -elementos del capital constante- con respecto a la demanda de medios de consumo que, en la parte que constituye medios de subsistencia” (p. 67). El aumento de la composición orgánica del capital, produce una desproporción y crisis entre la industria que crea medios de producción y la que produce medios de consumo, que debe ser superada periódicamente.
Leyendo esto reflexionaba que para analizar cómo se sale de la crisis con un nuevo método productivo podríamos estudiar la generalización del fordismo como salida a la crisis de los 30. Leí que este modo se volvió dominante en el capitalismo avanzado durante la reconstrucción de la posguerra. Este sería el núcleo de las causas contrarrestantes. En este sentido, el nuevo método no se generaliza y lleva a la crisis sino por el contrario, es la forma de resolverla:
Ciafardini afirma: “Este tránsito a una composición media del capital social más elevada cierra un período de caída de la tasa de ganancia y la sitúa en un nivel más elevado pues, mediante la elevación de la capacidad productiva del trabajo -que se expresa en la composición orgánica del capital, en términos capitalistas- y la reconstitución del ejército industrial de reserva, pone en juego un complejo de causas contrarrestantes de la caída tendencial”. La ‘revolución del valor’, constituye, junto con la elevación de la tasa de plusvalía -en tanto ella procede de la desvalorización de los elementos materiales del salario-, la contrapartida directa y necesaria de la ‘ley como tal’ constituyendo el núcleo central de las causas contrarrestantes de la misma” (p.70).
Otra cuestión importante es que incluye en su análisis la lucha de clases como un factor que interviene en el valor de la fuerza de trabajo. Plantea que la “lucha de los obreros por un nivel de vida material más elevado, se convierten en, motor principal del desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad, en sentido cualitativo.”
Por último, el Apéndice II analiza a los países dependientes como Argentina desde la exportación de capitales. Pude ver que esta cuestión está más desarrollada en la compilación titulada “Textos de economía política e historia” en los capítulos III y IV. Siguiendo a Lenin, lo propio en el capitalismo actual, “el imperialismo”, no es lo típico la exportación de mercancías (aunque se mantiene) sino la exportación de capital: la inversión externa de la burguesía imperialista forma el mercado mundial y permite repatriar utilidades. El paso de una economía primaria a la sustitución de importaciones no cambia el carácter monopólico; las filiales pueden dejar de importar bienes finales para importar maquinaria, pero el control del capital extranjero se mantiene. Muchas “importaciones” son en realidad transferencias entre casa matriz y filial, y una parte importante de la economía queda en manos de la burguesía metropolitana.
El problema de la “falta de dólares” en los países dependientes proviene de la remisión de utilidades y la deuda externa, no de la balanza comercial, que suele ser superavitaria. El superávit cubre la creciente brecha entre entrada de capitales y salida de ganancias. Para sostener la balanza de pagos, el Estado recurre a devaluaciones, subsidios a exportaciones y encarecimiento de importaciones, lo que implica inflación y reducción periódica del salario real. Así, gran parte del “comercio exterior” con los centros imperialistas es en realidad circulación de utilidades dentro de las mismas corporaciones, con precios fijados de modo arbitrario. Me parece que de los tres libros compilados este capítulo tendría que ir en el otro libro que trata el tema. Por ejemplo, el problema de la inflación en Argentina es tratado en los dos libros de forma diferente y complementaria. Hay algo hace rato que me vuelve al pensamiento, las crisis en nuestros países tienen una lógica específica donde un rasgo fundamental es la crisis de la balanza de pagos; recuerdo escuchar en las charlas de Edgardo Ferrer “los capitalistas monopolistas no pueden realizar sus ganancias cuando no pueden transformarlas en dólares para enviarlas a sus casas centrales”. Creo que es muy importante remarcar que junto a las leyes de las crisis económicas generales existen las características de las crisis de los países dependientes y que este mecanismo particular es necesario estudiarlo y dominarlo.
Para cerrar, me llama la atención la forma que tiene Ciafardini de entrelazar los tres libros de El Capital en el análisis de la crisis, muy diferente de la mayoría de las exposiciones descriptivas. Creo que este entrelazamiento se da porque cada tomo de El capital, cada capítulo, analiza un costado del problema haciendo abstracción de los demás, y que, en su dinámica —sobre todo en una crisis— todos los niveles de abstracción se ponen en juego; o sea, es necesario tener el conjunto del sistema presente en cada momento. En todo El capital está presente la crisis: la posibilidad se manifiesta ya en el intercambio simple; en la producción de plusvalía es inherente; y, al recorrer cada nivel de abstracción, llegamos a la caída de la tasa de ganancia, que constituye su forma fenoménica.
Los invito a leer este libro y a adentrarse en el pensamiento de quien dedicó gran parte de su vida y sus investigaciones a luchar por terminar con las injusticias sociales.
1 https://www.opendemocracy.net/en/china-and-coming-crisis/
2 https://www.mckinsey.com/capabilities/strategy-and-corporate-finance/our-insights/working-hard-for-the-money-the-crunch-on-global-economic-profit?utm_source=chatgpt.com
3 https://www.usal.edu.ar/fceye/wp-content/uploads/sites/6/2024/12/Report-on-Asia-Pacific-Economies-No18.pdf
4 https://www.fitchsolutions.com/bmi/country-risk/rising-labour-costs-gradually-eroding-east-and-south-east-asias-competitiveness-03-05-2019#:~:text=Rising%20Labour%20Costs%20Gradually%20Eroding%20East%20And,to%20consumption%2Ddriven%20growth%20as%20seen%20in%20China.