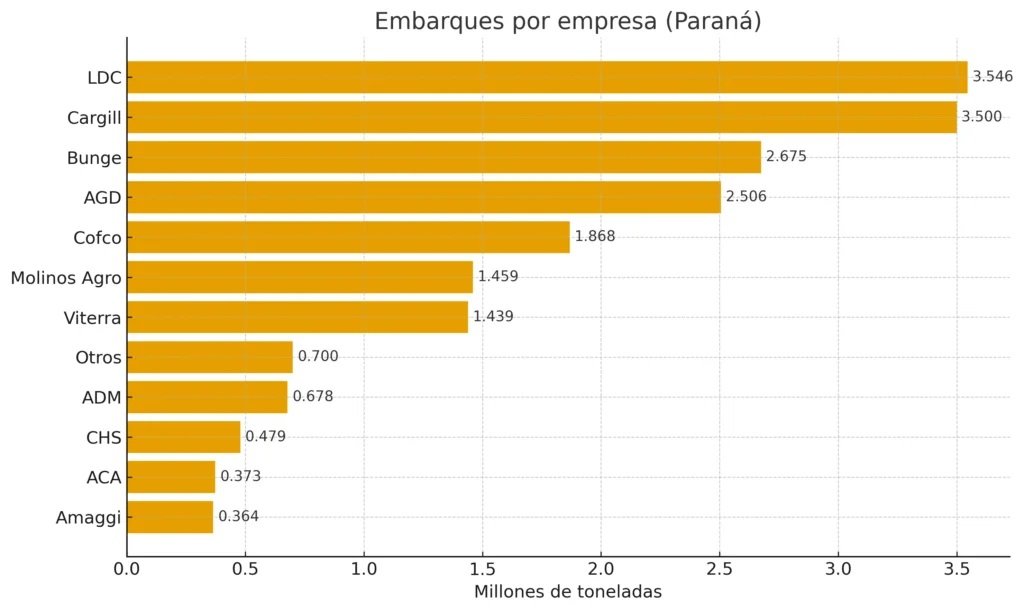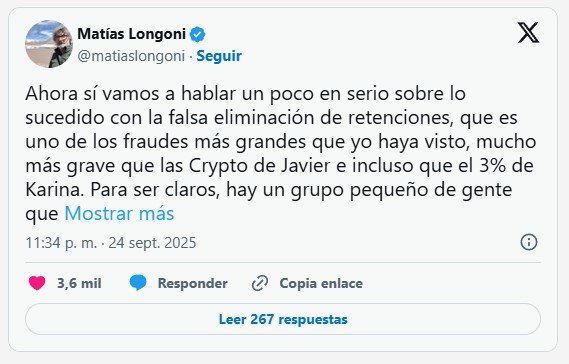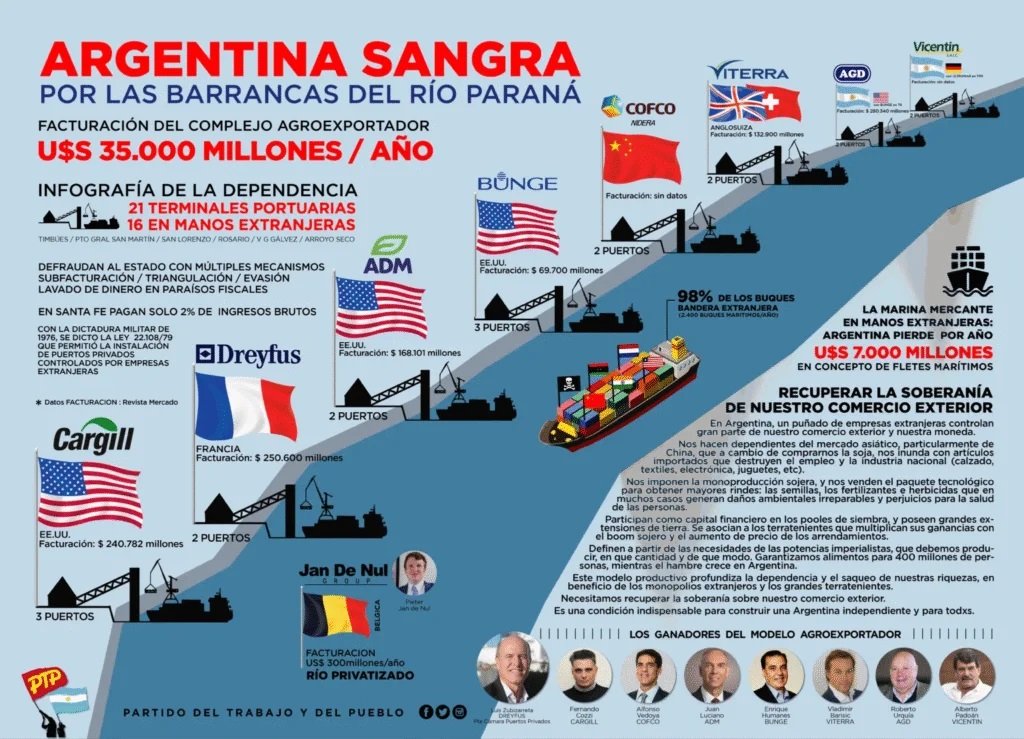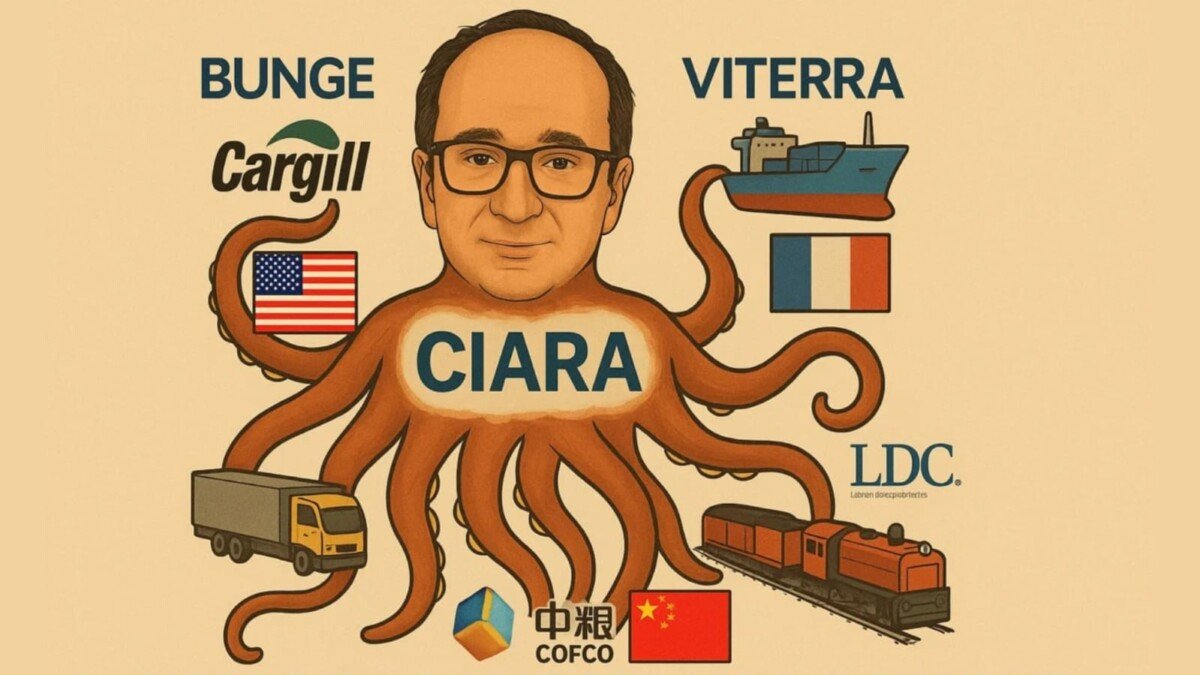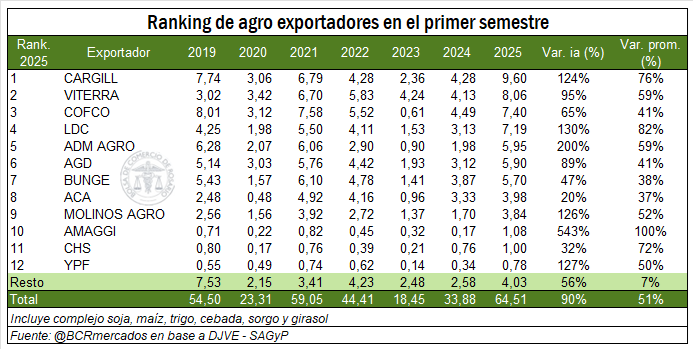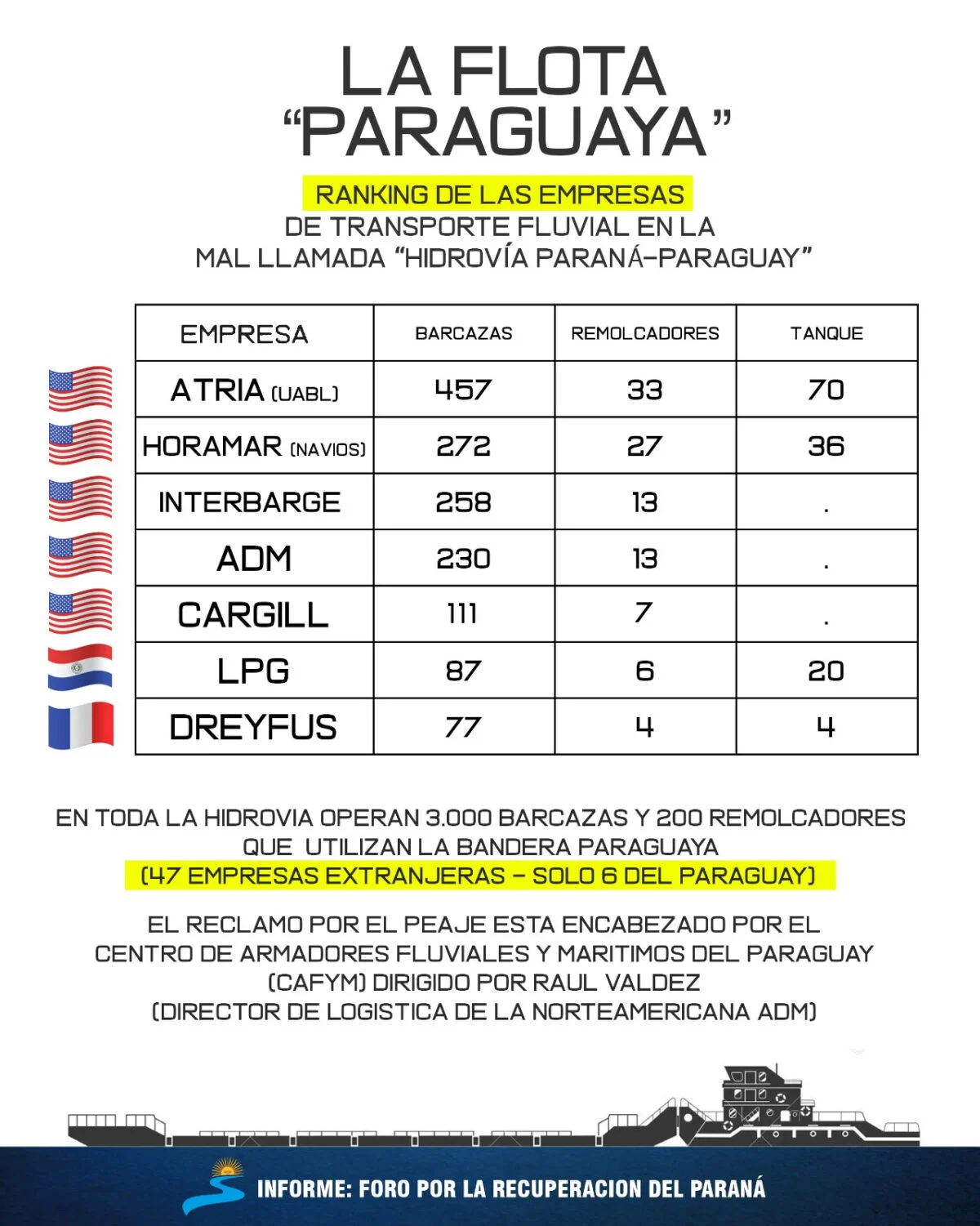Fuente: www.revistalanzallamas.com.ar
Mientras comenzaban a sonar los tambores de guerra de la emancipación americana, la independencia comenzó a forjarse en los claustros de una ciudad hoy casi olvidada por la historia oficial: Chuquisaca. En sus aulas y tertulias, jóvenes como Moreno, Monteagudo y Castelli se empaparon de las ideas ilustradas que luego prenderían fuego a los cimientos del orden colonial. Esta nota recorre el corazón intelectual de la emancipación: una revolución de ideas, protagonizada por una generación de cuadros forjados en la Universidad de San Francisco Xavier, que convirtió a Chuquisaca en el epicentro del pensamiento liberador de toda América.
¿Es posible entender el proceso de liberación americano del siglo IXX (o cualquier otro proceso de revolución) solo desde el punto de vista militar o económico? Claro que no, o por lo menos no de manera completa abarcando toda su complejidad. Esta pregunta en realidad tiene como objetivo poder pensar otro plano de la liberación americana, el de la liberación de las ideas.
Y si bien está claro que no se gana una guerra sin balas ni ejércitos, y que detrás de las guerras subyace inevitablemente un choque de intereses económicos, de lucha de clases (que es lo que mueve la historia) no es menos cierto que es muy complejo pelear una guerra (y ganarla) sin tener claro por qué ideas se pelea.
Es más, difícilmente esas ideas puedan convocar a los protagonistas necesarios del cambio sino están preñadas de algún proyecto más o menos claro de futuro.
Tratar de entender momentos históricos aislados en el tiempo y de su contexto mundial puede ser un callejón sin salida, y pensarlo sin intentar captar las ideas predominantes puede transformarse directamente en una catástrofe interpretativa.
Estas concepciones nos convocan a la hora de intentar pensar el rol de los intelectuales, las instituciones que los formaron, y las expresiones políticas de esos pensamientos (como puede haber sido por ejemplo la prensa revolucionaria) en el proceso independentista de América
¿Cómo llegaban los jóvenes como Monteagudo, como Moreno o como Castelli, representantes de las ideas más radicales de la llamada “izquierda de mayo”, a tomar contacto con las lejanas ideas de la revolución francesa y el iluminismo europeo? Estamos hablando, para contextualizar, de tiempos de lentas comunicaciones y feroz censura monárquica y eclesiástica.
El rol de la Universidad
Sin duda que uno de los caminos era el de los libros, y el del contacto con algunos profesores alojados en centros de estudio. Pero hubo uno de esos centros de estudio que tuvo un rol central, el de la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca.
La institución educativa a la que nos referimos es una universidad pública ubicada en Sucre, capital del actual territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, ciudad que por entonces era denominada La Plata y pertenecía a La Real Audiencia de Charcas (oficialmente conocida como Audiencia y Cancillería Real de La Plata de los Charcas).
Fundada el 27 de marzo de 1624 por impulso de los sacerdotes jesuitas Juan Frías de Herrán, y Luis de Santillán, quien sería su primer rector. Herrán creó la Universidad sobre la base de un colegio jesuita, aprovechando el permiso real que permitía a estos colegios dar títulos académicos a sus alumnos. Impulsada por los jesuitas de La Compañía de Jesús, en sus comienzos estuvo dedicada a los estudios teológicos pero como sucedió en otras instituciones educativas regenteadas por la orden jesuita, la educación se extendía a otras áreas como “filosofía, lógica, física, literatura clásica y también una cátedra de ‘lengua índica’, donde se estudia ba aimara, quechua y guaraní.
En 1681 se agregaron los estudios jurídicos, inicialmente de derecho canónico pero pronto se extendieron a lo civil, con lo que la Universidad de Chuquisaca se convirtió en el principal centro de formación de abogado de una vasta región”, como explica Felipe Pigna en “La vida por la Patria”. Ideas jesuíticas como las del teólogo español Francisco Suárez (1548-1617), quien en su “Tratado sobre las leyes y sobre Dios legislador” afirmaba que la “potestad política otorgada por Dios como orden superior no corresponde a una persona determinada, sino que le toca de suyo a la comunidad establecer el régimen gubernativo y aplicar la potestad a una persona determinada, sobre la guerra justa de la rebelión frente a la tiranía”, antecedieron a las ideas de la ilustración y tiñeron parte de la enseñanza incluso en las colonias.
En 1767 fue expulsada la orden jesuítica por el rey Carlos III. La orden se había transformado en una corriente cada vez más profunda de cuestionamiento del absolutismo en Europa. Con su expulsión de los feudos coloniales y su salida de la Universidad se produjo un cambio de rumbo de la casa de altos estudios, pero nunca se alejó de su espíritu crítico y sus sedimentos vendrían a reavivarse algunas décadas después con la llegada de las ideas antimonárquicas de la ilustración.
Como explica Javier Mendoza Pizarro en su trabajo “La Universidad de San Francisco Xavier en los sucesos de 1809 en el Alto Perú”, mientras en Chuquisaca se mantenían los corsets ideológicos de la iglesia, iban floreciendo en Europa las ideas de la Ilustración que daban lugar a nuevas formas de interpretar el derecho. Esto empujó a que durante la segunda mitad del siglo XVIII se establecieran en España diferentes academias dedicadas a los estudios jurídicos siguiendo esa nueva orientación. De una de ellas, que funcionaba en La Coruña, egresó don Ramón de Rivera y Peña, que emigró hasta Chuquisaca, donde fundó en 1776 la Academia Carolina.
La nueva institución comenzó a funcionar dentro de la Universidad de San Francisco Xavier, aunque dependiendo de la Audiencia en cuestiones importantes como la designación de los profesores y del presidente de la Academia, que debía ser siempre un oidor (funcionarios de la corona española que se centraban en lo relacionado a la administración de la justicia).
Desde 1776 a 1809 se formaron en Charcas por lo me nos 362 abogados, que fueron conformando una masa crítica intelectual ilustrada que fue parte fundamental de las guerras independentistas, lo que el historiador francés Clément Thibaud denominó una “escuela de cuadros para la independencia
El historiador francés incluso hace en su estudio una lista de “miembros de la escuela de cuadros” que luego ten dría incidencia directa en el proceso revolucionario. “Bernardo Monteagudo, Mariano Moreno, Juan José Castelli, Jaime Zudañez (quien se encuentra entre los presuntos autores del manifiesto escrito en Chile en 1810 ‘Catecismo político cristiano’ y fue asesor de O›Higgins), o el 35% de los miembros de la junta insurreccional de La Paz en 1809, tres miembros de la junta de Buenos Aires en 1810, al menos 13 de los 31 diputados que proclamaron la independencia argentina en 1816”.
La Academia Carolina
El prestigio alcanzado por la modernización que implicó el desarrollo de la Academia Carolina se esparció por toda la América del Sur y atrajo a estudiantes de todas las latitudes en busca de la excelencia educativa y la formación en el derecho. La Audiencia de Buenos Aires no se fundó hasta 1785, y no fue hasta 1791 que se creó en Córdoba una facultad de derecho, pero ninguna de ellas alcanzaría la influencia de Chuquisaca.
La entrada a la universidad no era sencilla, no solo por condiciones económicas, sino por el carácter elitista de la misma. En la etapa posterior a la expulsión de los jesuitas se habían levantado algunas barreras de ingreso argumentando que durante ese período habían estudiado allí “toda clase de personas”. Es decir: mestizos, caciques indios y expósitos cuya “pureza de sangre no pudo ser probada”.
Es por eso que era muy común que estudiantes como Monteagudo, sin halos de nobleza, llegasen apadrinados a la casa de estudios.
Fueron las bibliotecas de algunos de los clérigos de la época, oidores, y profesores con nuevas ideas, las que con libros salvados de las hogueras y la censura, alimentaron la curiosidad y la sed de conocimiento de personajes como Mariano Moreno o Bernardo de Monteagudo.
Así como el joven Mariano Moreno, que luego tendría un rol fundamental en la Revolución de Mayo y fundaría La Gazeta de Buenos Ayres, se metió de lleno en los textos de Montesquieu, DÀguessau o Reynal (entre otros), gracias a la biblioteca del canónigo Matías Terrazas. Monteagudo disfrutaría de la invalorable lectura de las nuevas ideas en la biblioteca del oidor Ussoz y Mozi. Se conoce con certeza que circulaban obras como “El Contrato Social” de Rousseau o “El Espíritu de las Leyes” de Montesquieu, al igual que las de Locke o Diderot.
Según relata Manuel Moreno, hermano y biógrafo de Mariano: “Todos los mejores autores de Europa en cuanto a política, moral, religión, historia, etc. que pasaban de tiempo en tiempo por las severas prohibiciones del despotismo inquisitorial hasta Buenos Aires, terminaban en el Perú donde eran mejor recibidas, ya sea por el mejor precio a que se vendían, o porque el espionaje era menos severo allí, porque los responsables de entorpecer la circulación de tales obras les solicitaban que las colocaran en su biblioteca”. Moreno, 1812.
Ideas argentinas
Sobre la relación del clero americano con las nuevas ideas, y desde allí con las nuevas generaciones que iban anidando las semillas de la libertad americana, quien da una clara explicación de esa dinámica es José Ingenieros (médico, polí tico y periodista socialista) en su libro “La evolución de las ideas argentinas”, publicado en 1918, explicando cómo era esa relación en los distintos “estratos” de la iglesia, y cómo se iba conformando “el clima de época”:
“La revolución argentina –y, en general la americana, pues ‘expulsados los jesuitas y relajadas las órdenes monásticas, el cetro literario pasó a manos de clérigos nacidos en Ámérica… que fueron el centro de las nuevas tendencias, escogiendo como medio adecuado el cultivo de las letras profanas’- tuvo el concurso de los nativos que en busca de una carrera liberal habían entrado al sacerdocio y se veían defraudados en su adelanto profesional por la situación de privilegio en que se hallaban los altos dignatarios, peninsulares todos. ‘Si la parte más numerosa y humilde del clero americano no fue hostil a la revolución, no puede decirse lo mismo del clero superior, de los obispos y arzobispos, entre los cuales no hubo uno solo, desde el Istmo hasta el Cabo, que no permaneciera leal a Fernando VII y a la bandera de la monarquía… Todos conocemos el rasgo de audacia que salvó a nuestra revolución en territorio cordobés’: la cabeza de la reacción española fue el obispo Orellana y a punto se estuvo de suprimir esa cabeza
Inglaterra había mandado a Buenos Aires, desde 1795, un agente secreto, real o supuesto fraile dominico, que es tuvo algunos años alujado en el convento con propósitos confesados de espionaje; en un panfleto que dio a luz en Londres a su regreso, en 1805, dice ‘que notó en la juventud mucha exaltación y odio contra la dominación española, no garantiéndoles la vida a los partidarios del rey y prometiendo colgar al último de ellos con las tripas del último fraile, como era la frase aceptada del republicanismo francés’”.

La Universidad se transformó en forjadora de juventudes revolucionarias y allí macerarían las ideas que luego da rían base intelectual a la gesta emancipadora. Transformada en la meca de las nuevas ideas a la que peregrinaban jóvenes de todo el Virreinato, la Universidad, y por tanto la ciudad, no tardó en transformarse en un hervidero de concepciones revolucionarias, que pronto tendrían su bautizo de fuego con la revuelta de 1809, la antesala de la Revolución de Mayo.
Vale una aclaración. Comúnmente se cita a la ilustración europea y a la Constitución de los Estados Unidos (un modelo que tiñó incluso algunos de los documentos fundacionales de la patria) como antecedentes “ideológicos” de los revolucionarios de Mayo, algo que si bien es cierto, es por seguro una concepción in completa.
Esta idea deja fuera de análisis un factor determinante en la conformación de las ideas revolucionarias de la época, como lo fueron los antecedentes de las rebeliones ocurridas durante toda la conquista con el protagonismo de los pueblos originarios. El estallido de Chuquisaca de 1809, que se cita como “el primer grito independentista”, tiene sus raíces en “otros gritos”, los de los pueblos que resistieron desde el comienzo la invasión española con gloriosos capítulos de resistencia y triunfos frente al colonialismo.
Los pueblos originarios, a los que se sumarían después los negros esclavizados traídos a América y los criollos ex pulsados de la tierra, dejaron una huella rebelde que llega hasta nuestros días y que sin dudas marcaron internamente gran parte de las ideas de los principales líderes revolucionarios de Mayo, como puede leerse incluso en los documentos y planes de gobierno escritos por Belgrano, Moreno, Castelli, Monteagudo y hasta el mismo General San Martín.
La revolución de los doctores (La otra revolución de mayo)
Volvamos a Chuquisaca. Como un ágora europea, la ciudad se constituyó en un foro de discusión sobre cuestiones jurídicas pero también filosóficas y por supuesto políticas. El cuestionamiento al origen de la autoridad de los monarcas, el derecho a la soberanía popular y otras ideas núcleo, corrían como regueros de pólvora. “En el seno de una élite de estudiosos se creó una comunidad homogénea por el conocimiento y el interés por la especulación, más o menos jerarquizada, y cuyos lugares de encuentro vieron nacer los inicios de una sociabilidad de tipo democrático (tertulias, salones académicos, etc.)…”, afirma Clément Thibaud en su trabajo “La Academia Carolina y la independencia de América”, quien continúa diciendo que “la conversación tenía una importancia decisiva para la circulación de las ideas locales, y desdramatizaba las opiniones ‘avanzadas’ por el hecho mismo de que no se podía hacer una amplia difusión de ellas.
Los intelectuales charqueños se opusieron a sus concepciones sólo verbalmente, límite que no es muy incapacitante si recordamos la extrema concentración de las élites norteamericanas. Por lo tanto, la práctica de la carta abierta y la lectura de la disertación en público juegan un papel muy importante en este contexto”.
El fermento revolucionario que se fue gestando entre la intelectualidad de Chuquisaca comenzaba a dar vida a lo que luego se llamó “la revolución de los doctores”, el primer grito criollo de independencia de América del Sur que tuvo lugar un 25 de mayo de 1809, un año exacto antes de nuestra conocida revolución de mayo.
Entre los oidores, los profesores y alumnos universitarios, comenzaba a cundir la insurgencia que se iba organizando (como sería a lo largo de todo el proceso independentista americano) en logias secretas que, en algunos casos, actuaban como verdaderos partidos revolucionarios de vanguardia.
La Sociedad de Independientes era el nombre que la organización había adoptado en Chuquisaca, y era conforma da por los sectores intelectuales, teniendo gran influencia en la conformación del Estado y en la introducción de sus miembros en las estructuras gubernamentales, de la justicia y militares.
Javier Garin, en su libro “El discípulo del diablo” explica que “aprovechando el influjo de la Universidad, cooptaba entre los estudiantes a sus cuadros juveniles para que, al graduarse y regresar a sus ciudades de origen, diseminaran por toda América el espíritu de la subversión.
Pertenecían a ella Moldes, Monteagudo, Lemoine, Michel, Mer cado, Alzérreca, Álvarez de Arenales, Sibilat, Malavia, los Zuldáñez y otros futuros patriotas. Casi con seguridad, eran agentes de este núcleo duro en la capital del Virreinato los graduados Mariano Moreno y Juan José Castelli, a quienes pronto tendremos oportunidad de ver en acción, del mismo modo que le reportaba en Quito el patriota ecuatoriano Manuel Rodríguez de Quiroga, también egresado de Chuquisaca”.
El historiador Gabriel René Moreno asegura que “los alumnos en Charcas, tenían sus reuniones secretas a las que concurría un grupo de elegidos iniciados y que fraternizaban entre sí con el vínculo de la más perfecta unidad de ideas y sentimientos contra la metrópoli”.
Y la “sociedad de los independientes” tuvo su oportunidad en 1809 ante las pretensiones de José Goyeneche, enviado desde España por la Junta de Sevilla, con pliegos de instrucciones para asegurar la fidelidad de las colonias al recientemente depuesto rey Fernando VII, pero también con acuerdos con la Infanta Carlota Joaquina, hija de Carlos III, hermana de Fernando y Reina de Portugal con sede en el Brasil, quien tenía pretensiones sobre las posesiones españolas.
Estas pretensiones eran rechazadas por las colonias, y fueron aprovechadas por “los doctores” para, en nombre de la fidelidad al rey de España, azuzar el espíritu independentista que comenzaba a crecer en el Virreinato.
La inmediata reacción del pueblo, que comandado entre otros por Monteagudo, dio inicio a la Revolución preparada desde antes por los alumnos y abogados de la Academia Carolina. Sobre el suceso, el historiador René Moreno dice: “Y su cedió lo que quería y esperaba que sucediese; alborotóse el pueblo, de por sí levantisco y en la ciudad hubo gran movimiento de gente que acudía a la plaza principal y a la Audiencia. Muchos se subieron a los campanarios y comenzaron a echar a vuelo las campanas; otros prendían fogatas en las calles. Desde la Audiencia disparaban cañonazos y descargas de fusilería para amedrentar al pueblo.
Pizarro ordena la libertad de Zudáñez, pero ya el pueblo se había amotinado y atacaron la Audiencia y tomaron pre so a Pizarro; salió éste escoltado por la muchedumbre y conducido por los revolucionarios…”
Luego de la revuelta que depuso al presidente de la Audiencia, del claustro universitario fueron enviados a la ciudad de La Paz como emisarios: el Dr. Manuel Moreno a Buenos Aires, el Dr. Bernardo Monteagudo a Potosí, el Dr. Alzérreca a Cochabamba, el Dr. José Manuel Lemoine a Santa Cruz y el Dr. Mariano Michel a La Paz, quienes lan zaron la “Proclama de la ciudad de La Plata a los valerosos habitantes de la ciudad de La Paz“, llamando a la rebelión abierta contra el yugo español.
La revolución de los doctores sería sofocada cruelmente, por la traición de algunos sectores que querían que los cambios no fuesen tan profundos ni de un rasgo tan popular como el que insinuaban los rebeldes patriotas, y por la todavía precaria organización revolucionaria, pero la mecha independentista no volvería a apagarse y se esparciría por toda América, que entraba así en una nueva fase: la de la liberación.
En una época como la actual, donde se intenta prohibir libros en las escuelas, se desfinancia la educación y se pauperiza el trabajo de los educadores, recordar y repetir su prédica de la ilustración como arma liberadora de los pueblos es una obligación moral para aquellos que soñamos con un pueblo soberano y dueño de su destino. La tarea de descolonizar las cabezas para descolonizar a la patria, es uno de sus más valiosos legados que debemos retomar en la tarea de la “docencia patriótica” que reclama nuestra hora. Finalmente, hoy se revela más actual que nunca su labor en la construcción de la unidad americana frente a las divisiones que planifican y concretan diariamente los imperialismos y sus lacayos locales para avanzar en el saqueo de nuestras riquezas. Reformulando las palabras que algunas vez pronunció Ernesto Che Guevara, hoy más que nunca es necesario crear una… dos… tres… ¡mil!… “Chuquisacas y Sociedades Patrióticas” que den nacimiento a miles de Belgranos, Monteagudos, Castellis o Morenos, que aporten sus ideas para parir el futuro que soñamos.
Fragmentos del libro “¿Por qué volver a Monteagudo?, de Germán Mangione (*)
(*) Periodista, integrante del Foro por la Recuperación del Paraná y Encuentro Federal por la Soberanía