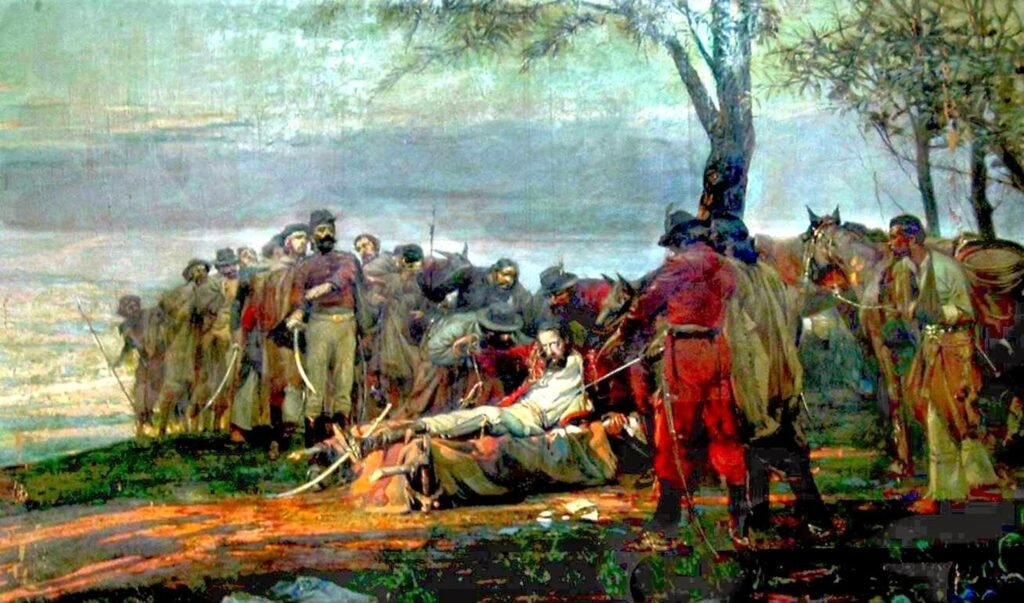Por Luciano Orellano y Germán Mangione (*)
Cualquier argentino o argentina que ame a su patria y su bandera deber haber sentido como propio, como nos sucedió a nosotros, el agravio que ayer se le hizo a nuestro gran patriota (y primer soldado de la patria durante las invasiones inglesas) Manuel Belgrano en el Monumento Nacional a la Bandera en Rosario.
En un nuevo acto miserable de tergiversación de la historia nacional el candidato a presidente Javier Milei intentó una semblanza de Belgrano con la intención de apropiarse la figura de uno de los mejores hombres que dio la Argentina.

“Es muy importante la referencia histórica a quien ha sido el creador de la bandera. El general Manuel Belgrano. Sepan que Belgrano estudio en la Universidad de Salamanca. ¿Y por qué es importante para nosotros los liberales que uno de los grandes héroes de la patria haya estudiado en Salamanca? Porque la escuela de Salamanca es donde tú inicio la escuela escolástica que es la cuna del liberalismo.Por eso también cuando ustedes leen las obras de Belgrano, no solo se respira libertad, sino que también se nota la influencia liberal del padre del liberalismo Adam Smith. Por lo tanto nuestra revolución de mayo tiene en Belgrano a un liberal” dijo ayer ante una multitud el representante de los intereses extranjeros y de la economía concentrada de argentina, Javier Milei.
¿Qué tiene que ver el general Manuel Belgrano que dejo su sangre por liberar a la patria del yugo extranjero y de las minorías monopolistas y terratenientes, con lo que plantea Javier Milei? Absolutamente nada.
Así como utilizan para sus intereses minoritarios el concepto de libertad, que en sus manos es solo libertad de mercado a cualquier costo, ahora intentan utilizar la lucha y la historia de la gesta de mayo que nada tiene que ver con los programas y las ideas libertarias y fascistas que impulsan Milei y sus secuaces.
Qué tiene que ver un tipo como Milei que plantea que la propiedad privada está por encima de todo, a costo incluso de la exclusión de miles de compatriotas, con Belgrano que aseguraba que:
“Se han elevado entre los hombres dos clases muy distintas; la una dispone de los frutos de la tierra, la otra es llamada solamente a ayudar por su trabajo la reproducción anual de estos frutos y riquezas o a desplegar su industria para ofrecer a los propietarios comodidades y objetos de lujo en cambio de lo que les sobra. El imperio de la propiedades el que reduce a la mayor parte de los hombres a lo más estrechamente necesario…”
¿Cómo puede tener la desvergüenza de arrogarse la continuación de la obra del general Belgrano una fuerza política que plantea que solo el mercado debe regular la economía, excluyendo al estado de su rol de orientador y protector de la economía nacional? ¿Un espacio político que asegura que que hay que abrir la economía a las potencias extranjeras, incluso al costo de que desaparezcan miles de industrias, con las ideas económicas de avanzada de Belgrano?
Decía Belgrano que la única manera de que la patria florezca era “… fomentar agricultura, animar la industria, proteger el comercio”, y aseguraba que la industria debía ser alentada y guiada por el gobierno “… tomar otras medidas para llevarlas por la senda recta y no dejarlas caminar al antojo y capricho, sin principio ni regla fija”.
También nos dejó conceptos económicos claros, que están en las antípodas de lo que hoy plantea este representante de la oligarquía y los intereses foráneos que es Javier Milei:
“la importación de mercancías que impiden el consumo de las del país o que perjudican al progreso de sus manufacturas, lleva tras sí necesariamente la ruina de una nación”.
“… con el infernal monopolio, se reducirán las riquezas a unas cuantas manos que arrancan el jugo de la Patria y la reducen a la miseria…”
“… Toda nación que deja hacer por otra una navegación que podría hacer por ella misma, compromete su soberanía y lesiona gravemente la economía de sus habitantes…”
“… los países que se dedican a producir materia prima, generan desempleo en su país, y empleo en el país que la compra…”
¿Cómo pueden intentar la apropiación histórica del gran defensor e impulsor de la educación pública y gratuita para todos como Belgrano quienes anuncian a los cuatro vientos que de llegar al poder van a privatizar la educación y la salud y arancelar la Universidad?
Belgrano era el primer impulsor de “fomentar la educación y los oficios…” y consideraba a la educación como un elemento central para el desarrollo tanto económico como social. Creó escuelas de dibujo técnico, matemática y de náutica, y propuso la creación de otras, entre ellas la de agricultura.
Tenía muy claro la importancia de fomentar la educación y capacitar al pueblo para que aprenda ciencias, técnicas, arte y oficios y puedan aplicarlos al desarrollo nacional.
No hay nadie más lejano de las ideas de Milei que un patriota como Manuel que proponía repartir la tierra “… las tierras de los pueblos, se repartirán en prorrata, entre todos para que unos y otros puedan darse la mano…” para desarrollar la economía, poniendo el cuidado de la naturaleza como eje … “cerciorado de los excesos horrorosos que se cometen con la flora, talando árboles y que se aprovechan de los naturales sin pagarles el trabajo y los hacen padecer castigos escandalosos, constituyéndose en jueces y causas propias, prohíbo que se pueda cortar árbol alguno…”; mientras los libertarios ponderan que es un derecho de las empresas contaminar los ríos porque no son de nadie.
Las ideas económicas de Belgrano eran ante todo ideas de soberanía y en desafío abierto intereses imperiales de Inglaterra (a sus socios locales) y a las ideas de la época como las que pregonaban los filósofos liberales que tanto reivindica Milei.
Belgrano rechazaba la idea de que el Estado tomara deuda externa y lo hizo con estas palabras textuales: “El grueso interés del dinero convida a los extranjeros a hacer pasar el suyo para venir a ser acreedores del Estado. No nos detengamos sobre la preocupación pueril, que mira la arribada de este dinero como una ventaja: ya se ha referido algo tratando de la circulación del dinero. Los rivales de un pueblo no tienen medio más cierto de arruinar su comercio, que el tomar interés en sus deudas públicas”.
¿Cómo pueden querer robarse la figura de Belgrano los ciervos del FMI que prometen más ajuste, incluso al costo de sudor y lágrimas del pueblo para cumplir con la deuda ilegitima, ilegal y fraudulenta?
La defensa de la industria nacional, la protección de la producción local, y un estado que provea tierras y educación a sus habitantes, iba (y sigue yendo) en contra de los intereses de las metrópolis imperiales y sus teóricos que ven en nuestros países solo proveedores de materias primas y compradores de sus manufacturas, para lo cual se sirven de la idea del libre mercado a ultranza, que solo beneficia sus intereses.
Las ideas de Belgrano deben ser desagraviadas, y rescatadas del robo y la apropiación espuria de los oportunistas libertarios.
Un espacio político cuyo líder reivindica a la genocida pirata Margaret Thatcher, ofendiendo el sentimiento nacional más profundo que tiene nuestro pueblo, que nos llegan de orgullo y gratitud hacia esa reserva moral de la nación que son nuestros héroes de Malvinas.
Belgrano y sus ideas de defensa de la industria nacional, la educación pública y gratuita, la generación de empleo, la crítica al librecambio y al endeudamiento, y sobre todo de defensa de la patria son las ideas de los verdaderos patriotas que nada tienen que ver con Milei, Macri y el resto de los cipayos que se dicen argentinos pero sirven a los intereses extranjeros.
Seguimos reivindicando el sueño de Belgrano de un país próspero, justo y soberano, que es nuestro sueño y no vamos a permitir que sea apropiado por aquellos que como decía el padre de la bandera actúan “en contra de la causa de la Patria, que tal vez son habidos del sudor y sangre de los mismos naturales…”
Porque se ha derramado mucha sangre para la verdadera libertad de la patria es que seguimos levantando tus banderas Manuel y gritando: “Ni amo viejo, ni amo nuevo, ¡ningún amo!”
(*) Miembros del Foro por la Recuperación del Paraná (Rosario)